… Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora, estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia… Más bien, la pregunta es: ¿por qué extraña que nombremos a “2025, Año de la Mujer Indígena?”.
Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Conferencia Mañanera del Pueblo. 31 de enero de 2025. https://youtu.be/_j4qR_YGjOc
Ocurrió apenas hace unos días. Aparentando una pregunta “cándida e inocente”, la reportera del medio “Perspectiva MX”, caracterizada por hacer siempre cuestionamientos ad hoc con las narrativas de los medios corporativos, interrogó a la Presidenta: “¿por qué se decidió que el 2025 fuera el Año de la Mujer Indígena?, ¿cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido?”.
Resulta obvia la carga racista, discriminatoria, clasista y colonial que esta pregunta encierra. La respuesta no se hizo esperar, casi de inmediato se escuchó: ¿Por qué no? Titubeante la reportera pretendió “justificarse”: “no simplemente… claro, pero…” Claudia Sheinbaum con firmeza respondió y reiteró: es una reivindicación, nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora… ¿Por qué extraña que haya una denominación?
La reportera seguía: “No, no, simplemente era… Simplemente era ¿si había alguna otra razón de trasfondo?”. Sí cómo no: Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora, estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia… Entonces, esa es la razón.
La historia de nuestros pueblos originarios ha llenado miles de páginas de opresión, despojo, invisibilización. Pero también han sido sujetos de una pretendida “inclusión” a la “modernidad” nacional mediante políticas públicas que al tiempo de robarles su riqueza ya no solo material, pretendieron sobreponerles valores ajenos a las culturas milenarias de las cuales todos los mexicanos somos herederos y nuestros pueblos originarios sus vivos representantes en el hoy transformador del país.
Al sometimiento español de siglos le siguieron tiempos en los que los indígenas fueron esclavizados y obligados a servir en haciendas y propiedades de terratenientes en fincas azucareras, henequeneras, etc., Luego del triunfo de la Revolución de 1917, las condiciones en el campo y en especial en las propiedades comunales no cambiaron mucho. Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que se crean instituciones para atender la problemática de los pueblos originarios y comienzan mejores tiempos para ellos en materia de acceso a los servicios de educación y salud, así como a la atención de sus específicas problemáticas.
Sin embargo, el menosprecio por sus culturas se mantuvo. Durante décadas sobrevivieron las perspectivas que consideraban a los pueblos indígenas como “menores de edad” que debían ser “conducidos” para incorporarlos a la modernidad del país. Sus idiomas, visiones del mundo y de la vida, hasta sus formas tradicionales de cultivos pretendieron sustituirse por el predominio del español, el extensionismo agrícola, “la educación” integradora a la mayoría de los habitantes del país.
El concepto de colonialismo interno, como lo definió Pablo González Casanova, contribuyó al análisis de la dualidad estructural entre los grupos originarios y los estamentos sociales creados por el desarrollo del capitalismo mexicano. Con esa categoría se señala que el problema no es solo la existencia de sectores tradicionales y modernos, sino la relación de explotación a la que los segundos someten a los primeros.
El estudio de la noción del colonialismo interno aproximó a González Casanova al marxismo, descubriendo en él la perspectiva que le ayudaría a encontrar las bases del colonialismo: la desigualdad económica, social y la “debilidad de la democracia mexicana” con su cauda de iniquidades, de la opresión de los pueblos originarios, así como las desigualdades raciales, de castas, de fuero, religiosas, rurales y urbanas, de clase.
Asimismo, la categoría de explotación se convertiría en la piedra de toque para explicar las causas de la globalización actual, de la subordinación de la región latinoamericana frente al imperialismo estadunidense, así como de los derroteros que ha seguido el desarrollo científico y tecnológico.1
El colonialismo interno, reforzado durante el largo periodo neoliberal, no solamente agudizó las condiciones económicas de explotación hacia los pueblos originarios, y en general sobre la mayoría de los mexicanos, sino que dio “carta de naturalización” al sentido común dominante caracterizado por narrativas racistas, clasistas y discriminatorias en contra de todos aquellos que no estaban incluidos en la minoría elitista.
Aunque aún existe una gran deuda pendiente por saldar en favor de los pueblos originarios la Cuarta Transformación ha logrado avances significativos a través de los planes de justicia y desarrollo. Hasta ahora se han llevado a cabo o se continúan realizando 17 planes para atender las necesidades y legítimas demandas de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La histórica reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, presentada al Congreso de la Unión el 5 de febrero del año pasado por el presidente López Obrador, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, por primera vez reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El artículo 2º., señala que el reconocimiento significa: tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en sus Asambleas, las que serán respetadas por el Gobierno y la sociedad; nombrar y elegir a sus autoridades en Asambleas; sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico; realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario; recibir y administrar recursos públicos de manera directa, y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades. Se fortalecen los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía en temas como: gobierno y organización social; jurisdicción indígena y capacidad de sus autoridades para ejercerla; patrimonio cultural, lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva; participación en la construcción de modelos educativos; medicina tradicional y las personas que la ejercen; hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados; desarrollo integral, y consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Se crea un apartado D para reconocer y garantizar derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación, toma de decisiones, a la educación, la salud, la propiedad y posesión de la tierra y demás derechos humanos, así como el fortalecimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas, a la educación, la salud, tecnología, arte, cultura, deporte, capacitación para el trabajo en sus propias lenguas. Entre otros trascendentales contenidos de la reforma.
Es claro que esta Reforma representa un acto elemental de humanidad y justicia social para combatir la exclusión, el colonialismo, la discriminación y el racismo que han sufrido los pueblos del México profundo. Asimismo, constituye la base para lograr la verdadera reconciliación nacional, pilar esencial y necesario de la Cuarta Transformación de la República, a fin de que México sea la casa de todos. 2
Aunque los conservadores, entre los cuales se encuentra la reportera con la que iniciamos este artículo, pretendan mantener vivos los prejuicios heredados de tiempos coloniales y reiterarlos por los medios a su alcance y así reafirmar una “superioridad” que está yéndose cada vez más rápido al basurero de la historia, la realidad los está dejando atrás, para fortuna de a quienes aplica el principio de por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas.
- 1 https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/wp-content/uploads/2022/12/EL-COLONIALISMO-INTERNO-DE-PABLO-GONZALEZ-CASANOVA-Y-LA-SOCIOLOGIA-LATINOAMERICANA.pdf
- 2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894155/CPM_INPI__21feb24.pdf
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
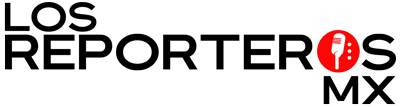

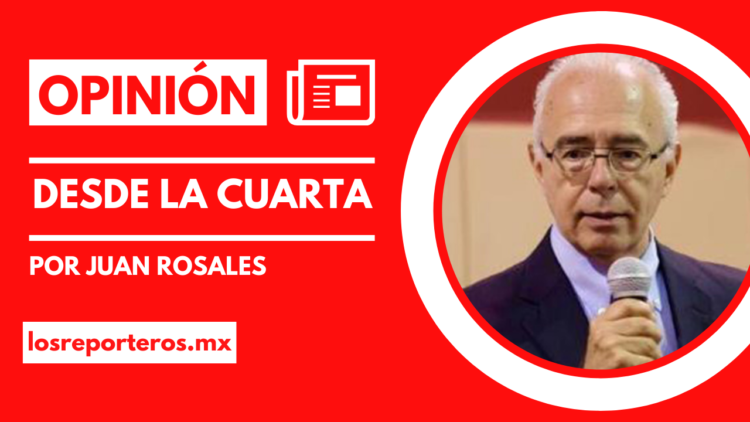







Comentarios