Hace ya cuarenta años, más precisamente el jueves 21 de octubre en punto de la una de la tarde, en Estocolmo, Pierre Schori, por entonces viceministro de relaciones exteriores de Suecia, tomó el teléfono y marcó un número que comenzaba con la clave internacional 52. Casi a diez mil kilómetros al oeste, y 2,212 metros más arriba, un aparato repiqueteó del otro lado del Atlántico. Eran las seis de la mañana en el Distrito Federal, capital de la República Mexicana. Quien terminó por tomar la llamada estaba aún dormido, pero valió la pena despertarse: no recibió malas noticias. Unas horas más tarde, Abraham Zabludovsky entrevistaba al ganador del Premio Nobel de Literatura:
— ¿Qué sintió en ese momento?
— Todavía no he tenido tiempo de sentir nada —respondió Gabriel García Márquez—. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito dos o tres minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir.
Me vino esto a la cabeza porque, en el transcurso de la mañanera del martes pasado, el presidente recordó a García Márquez:
— Todo el mundo habla de Cien años de soledad. Pero una vez le dije al Gabo… Estábamos platicando. Le digo, ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado que has escrito? Dice, yo te contesto: El amor en los tiempos del cólera. Sí, ese…
Al día siguiente, viernes 22 de octubre de 1982, todos los diarios celebraban que el colombiano avecindado en nuestro país había sido galardonado con el Nobel y muchos daban cuenta de que se presentaría en la ceremonia de entrega vestido de guayabera, cosa que efectivamente cumpliría. La buena nueva destacaba en un mar de malas noticias. Por ejemplo, se informaba que al Jesús Silva Herzog y Carlos Tello, titulares de la secretaría de Hacienda y del Banco de México, respectivamente, estaban por volar a Washington para renegociar con el Fondo Monetario Internacional y los representantes de la banca internacional la reestructuración de la deuda externa de México.
Un eufemismo: todo mundo entendía que regresarían con medidas de austeridad y tortura económica. La prensa también informaba que, a causa de la sequía y la proliferación de plagas, las pérdidas totales en el ciclo agrícola a nivel nacional iban a ser superiores al 26%. El peso se había devaluado de 22 a 70 pesos por dólar. La palabra omnipresente era crisis. Con todo, en los últimos estertores de su sexenio, López Portillo —un mes antes, durante su sexto informe, acababa de anunciar la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios—, todavía trataba de marear al país y salir bien librado del juicio de la historia: “Aturdidos por la crisis, por sus ruidos, por sus temores, hasta por sus histerias, debemos reflexionar tomando conciencia que la crisis no es saldo, sino realidad circunstancial”. Saldo o realidad, el ánimo estaba por los suelos. La tesitura anímica nacional abarcaba un limitado espectro que iba de un melodramatismo almibarado y ñoño a un dramatismo francamente truculento y, peor, sobradamente justificado.
Actualmente el estado de ánimo que descuella en México es el de una especie de irritabilidad voluntaria: cunde una propensión a irritarse, y cunde porque mucha gente quiere sentir ira o al menos parecer que anda muy endiablada. Esto es particularmente evidente en una porción importante de la clase media. El mismo martes pasado, también durante la sesión de preguntas y respuestas de la mañanera, el presidente López Obrador explicó: “Hay muchos que ni siquiera son fifí, pero se sienten superiores, ¡y se enojan! No, tú eres aspiracionista…, ¿no? Estás en la lista, pero todavía no te toca… ¿Por qué tanto coraje? ¿De dónde viene ese odio, si no se les perjudica en nada? El racismo. Porque imagínense una formación racista, clasista, de repente cuestionada… ¡Cómo los nacos van a estar en el poder, los chintos! ¿Cómo el pueblo, la chusma…? Y es mucha molestia…”
Ciertamente, estamos en tiempos de cólera. No de la enfermedad epidémica a la que se refiere la novela del Gabo —la cual, por cierto, no sería publicada sino hasta tres años después de que recibió el Nobel—, sino de cólera en tanto ira, enojo, enfado… Y está también, claro, el ardor —encendimiento, enardecimiento de los afectos y pasiones—.
Lo malo es que ni juntos, ardor y cólera, por muy ingentes que sean, por muy feo que los sientan, alcanzan para conformar una postura política, una ideología, mucho menos un ideario. El mismo día que Andrés Manuel recordó El amor en los tiempos del cólera se presentó una nueva versión del mismo muégano de ardor y cólera que el señor Claudio X. ha tratado de conformar desde hace tiempo; ahora se llama Unidos, y al día siguiente, el nuevo agenciado, el senador Emilio Álvarez Icaza, en entrevista con Juan Becerra Acosta, descaró, seguramente sin darse cuenta, la absoluta vacuidad de su agrupación: “Sí, es una propuesta de oposición… No tenemos ahorita ni candidato ni propuesta específica…” Tal cual, de su ardor y cólera sólo obtienen un monosílabo: no. A eso se reducen.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
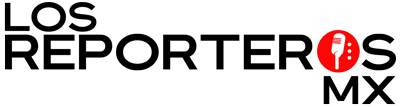









Comentarios