Cuando los pueblos tengan la conciencia de que son más fuertes que sus dominadores, no habrá más tiranos
Ricardo Flores Magón
Todo se llevaron los neoliberales. O casi.
Como había que cambiar la economía para beneficio del país, se alzaron con minas, aerolíneas, Fobaproa, televisoras, carreteras, reclusorios y hospitales. Como había que desmantelar al Estado autoritario, idearon los “organismos autónomos” para lograr dos objetivos inmediatos: convertirlos en fuentes de empleo bien pagado para los cuates y reducir al Estado a mero expedidor de actas y pasaportes, porque la política (financiera, energética, electoral, informativa y de justicia) sería dictada desde dichos organismos. Y como había que modificar la cultura para que se aceptara sin retobos la ideología neoliberal, borraron del diccionario social vocablos inconvenientes para matizar el discurso de imposición. A ver.
Ejemplo. Dieron en llamar “socios” a sus empleados para que se sientan copropietarios de la empresa donde los explotan a mansalva. Ejemplo de necedad: a un ex rector de la UNAM se le ocurrió el neologismo “ninis” para designar a los jóvenes excluidos del sistema que ni estudiaban ni trabajaban. (“¡Ji ji ji, qué buena puntada me aventé, ji ji ji!”, debió haber pensado.)
De ese Nuevo Diccionario de la Lengua Neoliberal fue proscrita la palabra “pueblo”, aunque en este caso el pueblo mismo fue el que desapareció del discurso social para darle paso a la llamada “sociedad civil”, que no es otra cosa sino el subsuelo donde habitan, a la espera de que caigan algunas migajas desde mero arriba, las organizaciones-fachada de los intereses oligárquicos. Engaños coloridos, vacíos que sólo existen en el logotipo que los referencian.
Para qué ocuparse del pueblo haragán, vago, vicioso, sucio, invisible, que es pobre porque quiere, apenas apto para aparecer como motivo de guasa en las películas de ficheras, o de vecindades, o de albures, o de Luis Estrada. Un pueblo al que se le podía dejar sin educación pública gratuita o cobrarle el costo de 300 hospitales inconclusos o venderle una barda para una refinería fantasma en mil 724 millones de pesos.
Así, durante cuarenta años el pueblo desapareció de la escena pública. Nadie –como no fueran las crónicas de Carlos Monsiváis, o los estudios de Néstor García Canclini, o los análisis de Juan Manuel Valenzuela- volvió a ocuparse de lo que le sucedía al pueblo porque se volvió tan prescindible que no valía la pena nombrarlo ni invitarlo al banquete público.
Soslayado, olvidado, obviado, explotado y desatendido, el pueblo dejó de ser siquiera comparsa porque ni para estorbo escenográfico servía. ¿Para qué convidarlo si su existencia era apenas una conjetura? ¿Para qué esperar del pueblo una “ciudadanía de alta intensidad”, como quiere Murayama, si diez horas de jornada laboral en la fábrica de calzado lo dejan hecho un trapo? “Así que se quede, al cabo que ni falta hace”, pensaban sin decirlo los neoliberales.
Pero ahí seguía el pueblo. Nomás a la expectativa. Y cuando pudo se sacudió de encima a los ladrones que lo bolsearon por décadas. Y ya no hubo fraude electoral posible que lo hiciera retroceder, como había sucedido en 1988, 1994, 2006 y 2012.
Mal cálculo de la derecha apostar por la extinción y la mudez del pueblo. Cinco años de transformación política y cultural en los que esa derecha ha exhibido una y otra vez su ambición y sus marrullerías le dan un perfil distinto a la contienda política. Porque no es sólo la vuelta retórica de la palabra “pueblo” para designar al pueblo, sino también su protagonismo en la plaza pública.
Un histrión enfurecido y lacrimoso que denuncia a “este desgraciado presidente” bastará para arrullar modorros, pero no para adormecer otra vez al pueblo. La política no es un baile de mojigangas afuera de la parroquia el día de la fiesta del santo patrono, aunque los mayordomos vistan de huipil a tan cómicas mojigangas. El pueblo es otra cosa.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
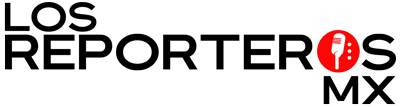










Comentarios