Donde quiera se lee a feministas combatir entre ellas sobre dos posturas opuestas: aceptar o disentir sobre un tema que radicaliza a unas y modera a otras, el tema (que no me corresponde abordar ahora) etiqueta incluso las razones de un bando como “discurso de odio”, lo que activa inmediatamente la batería de sensores en redes en contra de aquellas que se atrevan a disentir sobre una postura que pelea sobre derechos identitarios que las otras no están dispuestas a aceptar.
Al etiquetar como “discurso de odio” alguna postura en un debate público, lo que se está haciendo es exiliarlo de la conversación, silenciarlo tajantemente por considerar que una postura opuesta a alguna conducta o estilo de vida atenta contra los derechos humanos y corre el riesgo de propagarse como fundamento para enfoques más radicalizados, que incluso puedan llegar a extremos violentos o hasta genocidas.
En sí misma esta lógica se antoja un tanto violenta, ya que arrebata la voz a un interlocutor basada en prejuicios que intentan prevenir resultados funestos, actuando justo como ellos temen que se actúe sobre ellos, lo cuál constituye un dilema extremadamente intrincado, pues nos coloca frente al acertijo de elegir qué discursos son indignos de coexistir y cuáles deben prevalecer en una sociedad libre y democrática, desapareciéndolos de un golpe junto con sus portadores, aunque siempre evitando llegar a ser explícitos en su afán exterminador.
Es decir, se trata de desaparecer discursos radicales “anti derechos”, sopesando cuál derecho es más importante y provocando automáticamente otro tipo de debates sobre cuáles derechos son fundamentales, más importantes o prioritarios para cualquiera.
Por supuesto que, como es de esperarse, cada una de las partes en un debate político, cree poseer la razón, el argumento maestro que terminará con cualquier duda y habrá de triunfar sobre las supuestas sinrazones de su contraparte, ignorando que el motor de ambos es preservar su punto de vista frente al otro, que puede estar basado en temores, experiencias negativas o positivas, sensación de amenaza a su estilo de vida, creencias religiosas, posturas políticas y muchos más sesgos que serían extremadamente convincentes si nos halláramos frente a uno sólo de los debatientes.
Ante esta disyuntiva, permítaseme ilustrar un choque de estas posturas que, de tan evidente, se antoja caricaturezco, pero dista mucho de serlo si lo filtramos a través de la problemática violencia machista que caracteriza y aflige a nuestra sociedad: El afán de visibilizar el clasismo, privilegiando expresiones culturales que las élites consideran “de abajo” (ya esto parte de un prejuicio clasista y condescendiente), aunque estas hagan apología y enaltezcan incluso la violencia machista hacia las mujeres.
No necesito refrescar en esta columna de opinión las espeluznantes cifras de feminicidios e impunidad que ensombrecen cualquier esfuerzo de cualquier gobierno local o federal por mejorar la percepción de seguridad en la sociedad, basta con dar un ligero seguimiento a casos recientes que evidentemente han sido manipulados para tratar de encubrir a delincuentes o torpemente manejados para tratar de proteger a políticos, y esto sólo en aquellos que por alguna extraña razón logran hacerse públicos y representan historias atractivas para medios de comunicación, dejando una desazón innegable en el espíritu social, que nos lleva continuamente a preguntarnos ¿qué hacer fuera de verificar rostros de conductores de plataformas, instruir a las hijas sobre cuidados extremos en fiestas y reuniones o incluso tratar de dar tips de supervivencia y defensa personal en situaciones en las que irremediablemente ya es su vida la que está en juego?
Pregunta que se antoja retórica y sin embargo, si la convertimos en negativa, tiene mejores posibilidades de ser contestada al pensar en qué NO hacer.
Recientemente un payaso conocido como “Platanito”, alguno de esos personajes que han ido caducando rápidamente, pues son parte de un pasado reciente que se desvaneció en el momento en que nos reconocimos como una mayoría oprimida con voz propia, y decidimos dejar de reír ante bromas de mal gusto a costa de la desgracia social del desafortunado, hizo mofa en su grotesco acto de uno de los casos de feminicidio encubierto más reciente y reavivó el debate sobre qué es tolerable y qué no en una sociedad convulsa por problemas que se han ranciado a través del tiempo sin encontrar solución.
Otro conocido “comediante” o mejor dicho anecdotero masivo, de esos que llaman “standuperos”, salió en defensa de tan deslucido personaje, esgrimiendo como argumento que la labor del cómico era retratar la sociedad y no poner solución a los problemas, haciendo gala de la evidente ignorancia y falta de bases profesionales para llevar a cabo su labor, puesto que el artista en su naturaleza posee un espíritu inconforme y ha de retratar incluso las caras más desagradables de la sociedad que atestigua su acto, pero no para disculparlas, ni para mofarse y mucho menos para desactivarlas mediante una suerte de exorcismo, sino para producir en el público una repugnancia vestida de reflexión sobre sus propias miserias, es decir: crear conciencia social, lo cuál evidentemente, no ha sido jamás la intención del citado payaso sin que esto signifique que su deficiente desempeño artístico justifique su -evidente- discurso de odio.
Ante este fenómeno social de efervescencia discursiva no debemos eludir las incongruencias que se nos presentan disfrazadas de “reivindicación del pueblo”, puesto que nos arriesgamos a rodear todo aquello que tiene qué ver con la pobreza y la sencillez con una especie de santidad que le quita sus evidentes vicios y condiciones propiciatorias para muchos de los peores males de la sociedad (que no son privativos de las clases bajas, debo señalar, sino coexistentes en todos los estratos bajo diferentes contextos y rostros), privilegiando expresiones culturales que, aunque presentes y evidentes, no necesitan mayores plataformas pues cuentan con grandes estructuras económicas y mediáticas tanto lícitas como ambiguas, así como la simpatía de las masas populares que las abrazan como expresiones locales de realidades que son vistas como “normales” en los contextos en que se desarrollan, pero que no forman parte del imaginario de una patria justa para todos, pacífica y propicia para el desarrollo de todos sus habitantes, así como el alcance de los ideales más altos de convivencia social.
Así, se intenta reconstruir el tejido social y dignificar a los oprimidos enalteciendo las expresiones culturales que han nacido justamente de aquello que lo ha destruido, con el único objeto de enseñarles a amar, fomentar y conformarse con un estilo de vida que protege y perpetúa aquellas estructuras sociales y culturales que garantizan la supervivencia del status quo, aún cuando esté basado en la esclavización y la cosificación de aquellos, los más vulnerables, para el funcionamiento de las dinámicas de poder generalizadas.
DA CAPO
“Y, de paso, hasta el perro voy a envenenarte
Y no te imaginas qué alacrán te echaste
En tu perra vida, vas a hallar la calma
Hasta que te mueras o hasta que me mates”
Versa el fragmento de una famosa canción de una banda popular que vio una de sus cúspides artísticas en el escenario de la Plaza de la Constitución, el zócalo más importante de la República Mexicana, financiados por un gobierno de izquierda, en donde fueron vitoreados mientras proferían insultos misóginos a la audiencia entre canción y canción.
Apenas hace un día (al momento de escribir estas líneas), esta misma agrupación fue abucheada durante su aparición en el espectáculo de medio tiempo de la NFL y sin embargo, creo que aún no por las razones correctas.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
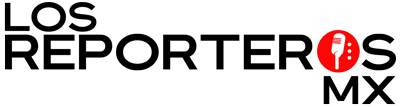









Comentarios