México permaneció durante mucho tiempo como colonia española. durante ese periodo, de 1520 a 1821, se estableció un complejo sistema de castas, necesariamente piramidal, en el que estaban hasta el fondo los indígenas y afrodescendientes, mientras que en la cima estaban los criollos y peninsulares. Después vino la independencia, encabezada primordialmente por criollos, es decir; hijos de españoles nacidos en México.
Ya en el México independiente se establecieron dos imperios: el de Agustín de Iturbide, de menos de un año, entre 1822 y 1823, añoradísimo por la ultraderecha; y el de Maximiliano y Carlota, de 1863 a 1867. Por cierto, en cuanto a este último, no puedo dejar de remarcar la dispridad de criterios entre el discurso oficial, que resalta la gesta de Juárez, y el enfoque revisionista que nos muestra Fernando del Paso en Noticias del Imperio, donde compone un trágico relato novelado donde el matrimonio Habsburgo fue mártir en un conflicto que nunca pidió.
Después vino la revolución, para terminar con el régimen neo-feudal de los hacendados y latifundistas, e igualmente hacer efectivo el lema de Madero: «Sufragio efectivo. No reelección». La época post revolución trajo consigo el florecimiento de la clase política como la conocemos hasta ahora, basada ya no en castas ni tampoco en los títulos nobiliarios como tales, que fueron abolidos al terminar la colonia; pero sí en una jerarquía muy conveniente que hacía patente el complejo de inferioridad de una nación que apenas comenzaba a conocer la paz social. El conveniente asesinato de Álvaro Obregón por parte de la ultraderecha en 1928 fue un suceso muy simbólico que terminó con la época de los “generales”, para dar pie a una nueva época de los “licenciados” que ya se había anticipado con Juárez.
Como sabemos, licenciado es la palabra con la que se designa en el habla hispana a quien acredita y obtiene el título de una carrera a nivel superior. Es prácticamente un arcaísmo, puesto que ya se utilizaba al menos desde tiempos del medievo, aunque en este caso se refería a los sacerdotes, pues la iglesia era el único camino para los estudios, de manera que ya desde entonces podemos ver que revestía un tremendo prestigio social. Así lo podemos constatar en una de mis dos novelas favoritas: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde se refiere Cervantes (o debo decir Cide Hamete Benengeli) como «el licenciado» al cura que, literalmente está en todo menos en misa, pues pone un empeño excesivo en “sanar” de su locura al inofensivo Don Quijote. Actualmente, el término hace referencia a que un título universitario es una licencia para ejercer la profesión. De ahí que, lo que en México conocemos como titularse, en España se conozca como licenciarse.
Retomando el contexto mexicano, ese sistema priista del licenciado como la figura más prominente dentro de una jerarquía, se afianzó desde los años 30 en las estructuras institucionales emanadas del gobierno y posteriormente permeó incluso en la iniciativa privada. Todo ello debido a la enorme desigualdad imperante en el país desde entonces y que se venía arrastrando desde tiempos de la colonia, que, como ya se dijo, vino a subvertir el orden social preexistente para implantar el culto a la estirpe y a la figura de mando. Esta práctica se extiende hacia otros títulos como arquitecto, ingeniero, doctor, maestro, etc. Todos ellos como una marca social que trasciende al ámbito laboral, de manera que podemos encontrarnos con personas que antepongan la condición de que se les nombre con el título pertinente para mantener una relación social de cordialidad, puesto que esto les otorga una prominencia basada en la famosa cultura del esfuerzo, que suele pasar por alto la insoslayable desigualdad estructural, es decir; «llámame licenciado Miguel, porque mi trabajo me costó estudiar» ¿y quienes hubieran querido estudiar y no pudieron por falta de recursos? ¿deben habitar en un nivel inferior de existencia por no haberse “esforzado”?
Un ejemplo muy palpable de esta práctica social es el medio rural post revolucionario, a donde los programas gubernamentales mandaban a médicos, docentes o ingenieros, o bien colocaban en cargos de elección popular a personas que contaban con una carrera a diferencia de los pobladores locales. Desde esos tiempos hasta la actualidad se practicó esta usanza de manera muy marcada como una actualización de los títulos nobiliarios y del trato reverencial al señor feudal, por lo que, en muchos casos, el que no tiene un título, se lo inventa para estar en concordancia con su cargo, función o posición social.
En el gremio de la abogacía, el estándar de llamarse entre todos ‘Lic.’ es una forma re reiterar la pertenencia a una élite. Incluso, al menos en México, el prototipo de licenciado es el abogado, pues cuando se le menciona en el habla cotidiana se sobreentiende que se hace referencia a un profesional del ramo. Ejemplo: «Como mi papá no dejó testamento, tuvimos que pagarle a un licenciado para que nos hiciera el trámite correspondiente». Cabe destacar que gran parte de los presidentes mexicanos del periodo post revolucionario han sido abogados, lo cual afianza el estereotipo aspiracional de la persona “preparada”. Este último adjetivo cumple prácticamente la misma función social que el sustantivo licenciado, pues igualmente es una marca de estatus con la que se califica por igual tanto a quien evidencia cultura general como a quien tiene un desempeño digno de admiración en alguna profesión.
Toda esta cuestión sería sumamente superflua si no la pusiéramos en el contexto particular de desigualdad estructural que ha imperado durante tantas décadas en nuestro país. Las personas que se empeñan en que su nombre sea mencionado con su título en contextos cotidianos y no precisamente del ámbito profesional, consciente o inconscientemente refuerzan el estatu quo de desigualdad, el cual podemos constatar a través de cifras demoledoras. Según el INEGI, apenas 8 de cada 100 mexicanos accede al nivel superior. Pero más lapidario resulta el dato de la SEP recogido en 2022: el 18% del total de mexicanos que ingresa a nivel licenciatura logra terminar la carrera.
En otras culturas no existen estas marcas para referirse al individuo resaltando su carrera. Por ejemplo, en el contexto anglosajón se utilizan solo títulos como ‘doctor’ o ‘captain’ acompañando al apellido de la persona, pero solo dentro de los contextos profesionales específicos y no en el trato cotidiano. Una equivalencia a ‘licenciado’ simplemente no existe, por lo que yo en inglés solo sería ‘Mr. Felipe’ sin importar a qué me dedique, pues se da por hecho que terminar una carrera no es nada extraordinario en esa cultura, aunque sea bajo un sistema igualmente elitista que provoca deudas impagables, pero esa es otra historia.
Carlos Fuentes dijo que México es el país de los licenciados, pues él refería que no se puede obtener relevancia ni prominencia en la sociedad sin ostentar un título. Fue por eso que él decidió estudiar derecho solo para cumplir con los cánones sociales y familiares, pues inicialmente consideraba que solo su bagaje como escritor en ciernes era suficiente para alcanzar notoriedad. Sin embargo, tuvo que ceder ante un entorno tan excluyente como la práctica misma de «pásele, licenciado».
En tiempos en que cada vez más personas se politizan y propugnan por la igualdad, al tiempo que se multiplican las oportunidades para concluir los estudios, debemos sopesar como sociedad la vigencia de estas prácticas lingüísticas. Si a mío me lo preguntan, yo sueño con un mañana en que hacer distingos profesionales en el trato cotidiano esté de más. Mientras tanto, no queda más que estar atentos y seguir dando cuenta del cambio social que experimentamos en tiempo real y del cual todos somos parte.
- X: @miguelmartinfe
- YouTube: Al Aire con Miguel Martín
- Facebook: Miguel Martín Felipe Valencia
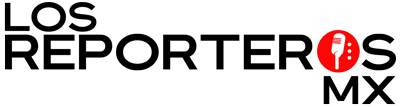







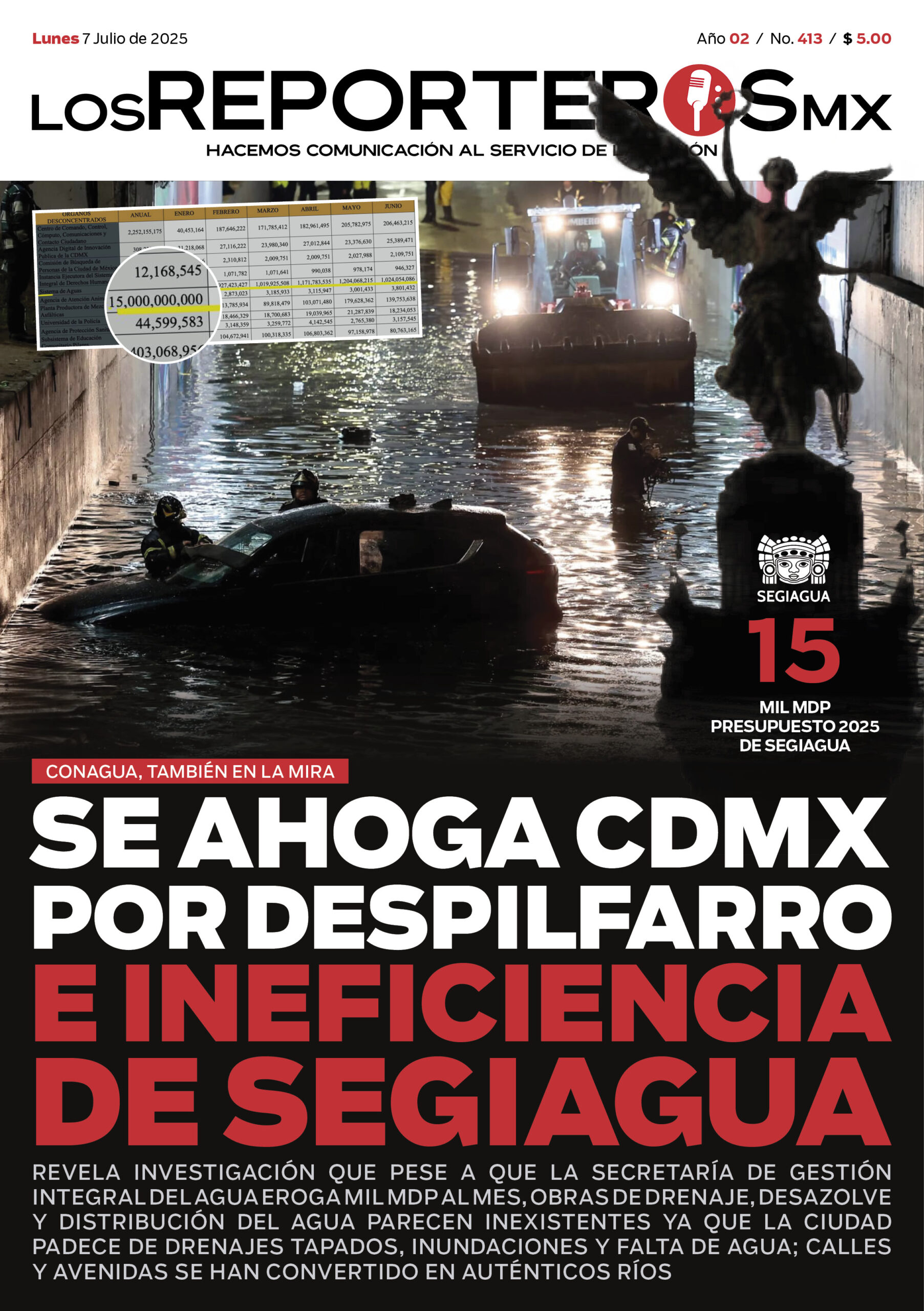

Comentarios